La niña blanca y los pájaros sin pies
La niña blanca y los pájaros sin pies, de Rosario Aguilar. Publicada originalmente en 1992. Esta edición es de 2013, publicada en Hispamer.
La novela sin pies
Esta lectura es la primera reseña que también es parte de los libros leídos en conjunto con mi club de lectura. El mes pasado, por ejemplo, nos lanzamos Opiniones de un payaso (obra de la posguerra alemana muy notable que espero reseñar aquí pronto).
Bien, leí esta novela de la autora nica Rosario Aguilar no enteramente desconociendo su existencia, pues esta obra, que es la más conocida de su autora, ha asegurado por mucho tiempo el reconocimiento y la admiración de la crítica literaria nicaragüense. La verdad es que luego de leerla me cuesta entender el motivo de tanto ensalzamiento. Reflexionando al respecto, creo que mi desazón tiene que ver precisamente con eso y no tanto por la obra en sí. Me explico, la novela La niña blanca y los pájaros sin pies quizás no me hubiese decepcionado tanto (incluso puede que algún pasaje me hubiese sorprendido más) si no gozara de tanta popularidad y buena crítica en los reducidos grupos de lectoras y lectores de este país, una buena valoración que se extiende a alguna voz en el extranjero también (en la edición que leí había una reseña muy positiva publicada en el New York Times). Estos elementos externos a la lectura me predispusieron a leer a Aguilar con una alta expectativa de la que por supuesto la autora no es responsable.
El argumento de esta obra y sobre todo su título me parecieron desde el inicio sumamente seductores. ¿A quién no le atrae una historia de amor que salta de 1990, durante las elecciones donde ganaría Violeta Chamorro, hacia un punto cercano a 1524, situado en la Invasión Colonial de España?
Al principio de la novela una periodista nicaragüense guía por Nicaragua a un reportero español que quiere escribir una crónica sobre las elecciones de 1990. Este convulso panorama político es apenas un elemento ornamental para la historia de amor incipiente entre el reportero español y la protagonista. Aquí vemos un ingenioso juego metaliterario que permite enlazar esta historia con la otra, ubicada en el pasado, pues en la parte que está ambientada en el presente, la protagonista menciona que está escribiendo una novela desarrollada 500 años atrás. Por este ingenioso juego, la protagonista se vuelve autora de las partes del libro que muestran el pasado colonial.
Si me pongo a pensarlo este juego metanarrativo es quizás el acierto más grande del libro, de ahí en adelante casi todo lo demás me pareció bastante flojo. Empezando por el estilo que intenta imitar el lenguaje de la época pero que a mí se me antojó artificial y cansino como lector. Luego la autora toma la decisión de expresar los sentimientos de las personajes (el libro se divide en 6 partes ambientadas en el pasado y en cada una nos encontramos una voz femenina distinta) a través del monólogo interior, una técnica narrativa en la que el punto de atención se focaliza principalmente en los intereses y sentimientos de quien lleva la narración. Sin embargo, pese a ser una técnica muy utilizada (que autores como Woolf o Joyce encumbraron y perfeccionaron) conlleva un riesgo muy alto, pues si tus personajes son planos, poco interesantes o inverosímiles, es posible que la narración de tu obra se vuelva del mismo modo. Eso es precisamente lo que siento que ocurrió en este libro de Aguilar.
Pienso en un libro similar a esta novela que no obstante llevó un camino diametralmente opuesto en cuanto a su ejecución literaria. Estoy hablando de la obra histórica, también situada en la época colonial: Inés del Alma Mía de la conocida autora chilena Isabel Allende. Entiendo que las comparaciones, además de ser necias, son siempre injustas, pero si menciono este libro (que yo leí febrilmente hace muchos años) es porque en él encuentro todo lo que en la novela de Aguilar esperaba encontrar y no hallé. Personajes complejos con motivaciones propias y creíbles, un dibujo claro del periodo colonial que plasmara de forma contundente la violencia y los abusos de la época, y sobre todo una visión real (esto es: verosímil) de mujeres de la época que se encuentran inmersas en un mundo nuevo, maravilloso y todo lo que querás, pero que también se ven rodeadas de un paisaje humano hostil y caótico, un lado de la colonización que en esta obra casi que ni se menciona pues prefiere centrarse en los sentimientos de amor idílico que esta mujeres profesan a su maridos, conquistadores históricos.
Dicho lo anterior, la novela de Aguilar logra un mayor nivel a medida que avanza hacia sus últimas páginas y la historia logra culminar medianamente bien, aunque es cierto que el relato de la periodista en los noventa se desarrolla de forma insatisfactoria. Creo que pese a las cosas que no me gustaron, al terminar pude notar en retrospectiva ciertos chispazos de lo que yo considero buena literatura, muy escondidos, pero existentes.
»Hasta que aquella gigantesca oleada de barro y árboles la envolvió en una oscuridad que no era propiamente oscura. Un aluvión…
Y se hizo el silencio total.
Doña Beatriz de la Cueva, que se llamó a sí misma “la infortunada, la sin ventura”, no escuchó nada más…
Terminó la espera…»
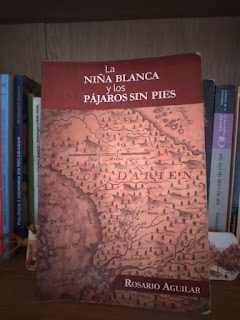
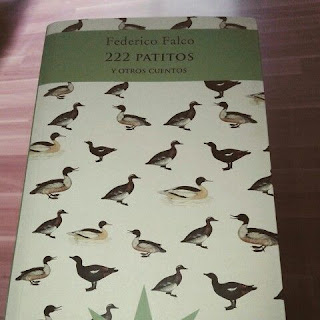

Comentarios
Publicar un comentario